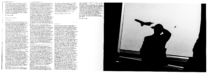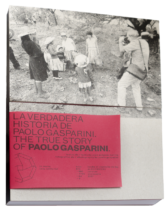Citar una biografía acá sobraría. Pero sí diré que en una época en la que en Venezuela no existían escuelas ni otros espacios formativos para fotógrafos, Ricardo Armas fundó junto a otros jóvenes creadores –Luis Brito, Alexis Pérez Luna, Jorge Vall, Vladimir Sersa y Fermín Valladares– El Grupo.

Keila Vall de la Ville
Podría comenzar diciendo que a Ricardo Armas le gusta caminar, que es ávido lector, que marca y subraya los libros, que en estos días me propuso rayara el suyo, y entre sus preferencias figuran por igual Auster y Husvedt. Podría mencionar que Guillermo Meneses le recuerda a su padre, que es producto –y a la vez huye– de la memoria de una casa en la que la memoria pesaba, en la que ella ocupaba en efecto unos ciertos metros cuadrados, o debería decir cúbicos, pues las pilas de periódicos y las colecciones de cajas de fósforos o botellas de refrescos y las máquinas de escribir se acumulaban así, en vertical, hasta el techo.
Podría comenzar diciendo que mi aproximación a su obra coincidió con mis inicios como escritora, y que por aquel tiempo me empeciné en leerlo. Digo leerlo pues mi preocupación por hacerme de una biografía del Premio Nacional se vio retada por un interés de igual potencia por comprender cómo es que un venezolano como Ricardo llega a existir con esa mirada que conjuga lo tradicional y lo contemporáneo en cada cuadro de densidad (cúbica, claro). Terminé haciéndome mapas, o árboles genealógicos transversales, si es que eso existe, sobre su obra. Me sumergí buscando hilos conectores entre series, guiños en fotos, preocupaciones insistentes a lo largo de los años. Yo escribía por primera vez decidida a escribir en aquel tiempo del 2006 en el que conocí a Ricardo, y entré a vivir en sus fotos. Hay mucho de esas imágenes en algunos de esos textos iniciales míos.
Podría comenzar esta noche diciendo todo esto, y ya lo hice.
La obra fotográfica de Ricardo Armas, quien nació en Caracas (aunque por cosas de la tradición familiar le gusta pensar que fue en Clarines), ha girado desde sus inicios en torno a preocupaciones constantes: la fugacidad del momento y el rescate de la memoria, el decaimiento de lo humano. Lo tradicional y local venezolano en contraste con la intelectualidad moderna temprana de nuestro país. El arraigo a historias y personajes relacionados con esa dualidad tradición/modernidad; y luego el salto, el trasplante de esas inquietudes al mudarse a New York, una primera vez durante unos cinco años a inicios de 1980; y una segunda vez larga, que lo mantiene acá.
Puesto que Armas sabe que para mirar mejor no hay que acercarse, hay que estar fuera, su mirada acá en NY y allá en Caracas es siempre extranjera. Desde esa extranjería procurada, siempre observando desde un universo de ritmo muy particular que se extiende entre dos ciudades disímiles, ha construido un trabajo que habla de unidad, y de conexión. Su obra es inseparable de una tradición familiar marcada por la búsqueda de correctas maneras de decir y por una notable debilidad ante la colección: un tío abuelo a comienzos del siglo XX coleccionaba misterios en botellitas de vidrio (en una de ellas, helio del cometa Halley). Es una familia de científicos, inventores, pintores, narradores y poetas. Y claro, fotógrafos.
Sobre su padre, el intelectual y cuentista Alfredo Armas Alfonzo, ha señalado: “era un observador minucioso. Tomaba fotografías, que es lo que quien ama el recuerdo hace como una necesidad”. En sus memorias tempranas relacionadas con la fotografía aparece mirando el mundo a través del cuadrado de la cámara Rolleiflex de su papá: “Era como ver por una pequeña televisión, una pantalla en la que disfrutaba mi propia película mientras la movía, con la ventaja de capturar solo ciertos momentos, los que yo elegía y que quedaban suspendidos en mi memoria”. Esta relación con las imágenes, este goce por la selección y la creación de paisajes a través de la cámara, siguió su curso desde temprano cuando –a sus diez años de edad– el padre le regaló su primera cámara. Una AGFA Rapid de plástico.
Citar una biografía acá sobraría. Pero sí diré que en una época en la que en Venezuela no existían escuelas ni otros espacios formativos para fotógrafos, Ricardo Armas fundó junto a otros jóvenes creadores –Luis Brito, Aléxis Pérez Luna, Jorge Vall, Vladimir Sersa y Fermín Valladares– El Grupo. Estos creadores, justamente bajo tal denominación, se reunían semanalmente con la intención de compartir información y visiones para entonces orientadas sobre todo hacia lo documental, el respeto a la realidad, y la imagen como herramienta de denuncia y cambio en un país de injusticias sociales.
Diré que Ricardo Armas fue fotógrafo de la Galería de Arte Nacional y del Museo de Arte Contemporáneo, así como del Ballet Internacional de Caracas y que este trabajo nutrió buena parte de las series del momento. Que su larga experiencia como docente se extiende desde la fundación de la escuela Manoa, cuya contribución ha sido fundamental para el devenir de la fotografía contemporánea, hasta su trabajo en Pratt Institute, acá en NY. Diré que en 1997 recibió el Premio nacional de Fotografía.
Y puesto que nos reúne un libro, Ricardo Armas, publicado por La Cueva este año, tengo que mencionar al libro Venezuela, que publicó en 1978 como resultado de una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo en 1976, que se sostiene aún en el presente como un autorretrato de su entorno, de sus emociones, y de la historia del país. Sobre este libro, completamente en blanco y negro, Ricardo ha dicho: “Allí está reflejado mi pensamiento fotográfico y sugerido todo lo que viene después. Es la médula, la obra”. En tal sentido, ha señalado: “haber publicado Venezuela dos meses antes de venirme a Nueva York fue una señal premonitoria. Significaba cerrar un capítulo y comenzar otro nuevo. Se convirtió en un cable de alto voltaje que le da sentido a mi vida”.
Hay que preguntarse entonces qué representa ahora el libro Ricardo Armas, una antología que ofrece un recorrido a su obra completa (incluyendo a Venezuela). Un recorrido siempre parcial, todo recorte es así, toda antología los sufre y tiene que proponer orificios. Si Venezuela fue una bisagra, el libro Ricardo Armas es el paisaje que se arrastra en la memoria una vez atravesada la puerta. No se trata de una mirada en retrospectiva, es una mirada viva, en proceso, desplegada hacia adelante. Ofrece una narración extendida más allá del rectángulo en las manos de quien lo explora.
La obra abre con la imagen de un observador, no de uno cualquiera: se trata de un espectador de apariencia imperturbable que ata a Armas tanto a la memoria emocional, y a los valores tradicionales venezolanos, como a su devenir cosmopolita en New York. Que acerca, de manera muy particular a los siglos XX y XXI; que aproxima ciencia y religión, racionalidad y maravilla. Se trata de El Señor Misterioso: un vidente, un viajero, un mago, que es también José Gregorio Hernández, una santidad venezolana con quien Armas se re-encontró sorpresivamente un día en Chinatown. El Señor Misterioso existe a color. José Gregorio, en blanco y negro.
Puede decirse que la recontextualización de este personaje religioso es símbolo de la reconfiguración del propio fotógrafo en su tránsito entre aquella Venezuela tradicional –el cristal blanco y negro neoyorquino de los 80– y la periferia procurada de las primeras décadas del XXI, cuando Armas mismo –y este dato biográfico tiene gran peso, creo, en su historia profesional y vital– se ha desplazado hacia las afueras de NYC, y pareciera estar mirando el mundo social desde fuera, aunque íntima y atentamente. Así como José Gregorio, Armas nos observa en silencio.
En efecto, ¿qué tienen en común estas dos figuras además de su apariencia? ¿Y qué las une a Armas? Su actitud. Esa capacidad de mirar desde fuera, a través de, o a pesar de, lo que tienen frente a sí. ¿Qué otra función cumplen? La de la respiración. Ofrecen miradas como latidos, sístole y diástole, a espacios privados y públicos. De la ciudad salta a la intimidad, de los paisajes más tradicionales a lo metropolitano contemporáneo. Este fotolibro es diástole y sístole del inicio hasta el final. El observador recorre las páginas que van abriéndose como inhalaciones, cerrándose sobre sí como finales sucesivos. Son múltiples las señas de la conexión entre lo que definió y lo define hoy a Armas en las páginas del libro: los árboles sin hojas, como espectros, a través de los que “puedes ver”. La imagen del ojo. Los reflejos en las vidrieras, que no son más que puertas invisibles. La conexión entre imágenes es delicadísima en este fotolibro, hay una historia por leer, una serie de ilaciones por sostener.
Fue a partir de las primeras incursiones en la fotografía digital que la obra de Armas comenzó a verterse hacia el color. Como lo ha mencionado: tuvo la suerte de disfrutar del blanco y negro en su mejor momento, al trabajar en analógico y laboratorio; y ahora, cuando parece inmejorable, el privilegio del color. El color en su obra (y en su libro) no es inocuo, altera y estalla solo lo justo (¿qué es “lo justo”?), y denota una particular sensibilidad: quienes se saben impresionables por la luz se acercan al color con cautela.
Así el observador del fotolibro sigue el cuidado recorrido a lo largo de 78 fotos que progresivamente vuelven a casa, van dejando atrás la experiencia digital y a color para volver al blanco y negro, para volver al origen. Otra sístole, otra diástole. Termina la historia con una visita a los antepasados fallecidos, a los abuelos que siguen guiando –mirando, claro– desde el más allá junto a José Gregorio Hernández, igualmente impávido e incondicional, que ahora se deja ver en su versión original y originaria. Cerrando con estas imágenes venezolanas, cierra el libro. O no. Anverso del inicio: quien lee no ha llegado al final, se trata más bien de un re-comenzar, la evidencia de una y siempre la misma unidad.
Una versión de este texto fue leída el 2 de diciembre del año pasado en McNally Jackson Bookstore (New York). La autora ha tenido la gentileza de cederlo a La Cueva.